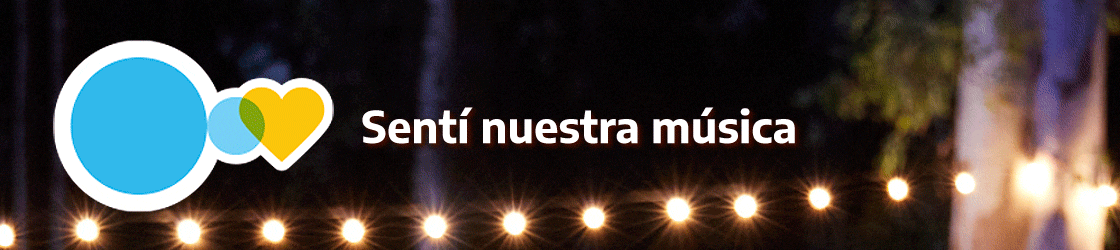Por: Rubi Duarte Rincón, Especial para El Espectador /Ciudad de México.
A lo lejos del pasillo se puede leer “Correspondencia Barranca del Muerto” y en una especie de pequeña victoria me digo a mi misma: “lo logré”.
Y es que ubicarme en la estación de Tacubaya siempre ha sido un reto, pareciera que tan pronto paso mi tarjeta, giro el torniquete y doy mis primeros pasos a su interior, mi sentido de la orientación queda sepultado.
Este pequeño laberinto subterráneo, ubicado en la zona occidente de la Ciudad de México, constituye una de las estaciones del metro de mayor afluencia de todo el sistema, debido a que está conectado con tres diferentes líneas. Es así que el transitar los túneles de transbordo, el subir o bajar las escaleras, el girar a la izquierda o a la derecha, se convierte en toda una experiencia, porque un giro equivocado puede hacer que se resulte en el andén incorrecto, y nuevamente se deba volver a decidir sí utilizar las escaleras eléctricas o aprovechar para obligarse a hacer un poco de actividad física.
Mientras se transita este trayecto, si le da hambre o sed, se puede comprar algo en alguna de las tiendas que están al interior de la estación, otra de las tantas ‘curiosidades’ del sistema de transporte colectivo, pues parece una pequeña ciudad bajo tierra, con negocios que venden desde comidas y bebidas (tacos de canasta, tortas, pizzas, frituras, agua, refrescos –para nosotros “gaseosas”-, yogures, etc.), hasta perfumes, bufandas, productos de belleza e higiene o el regalo que por falta de tiempo no se pudo comprar para la cita. Uno puede hacer mercado de los productos básicos sin salir del sistema, entrar con unos pesos en el bolsillo y a medida que se acerca al destino final, adquirir lo que se necesite con urgencia.
No es que el utilizar el metro de la gigantesca ciudad que es el “DeFectuoso”, -como en algunos sectores urbanos se le conoce a la ciudad de México, Distrito Federal- sea una experiencia imposible-.
Al contrario, basta con saber en cuál estación se está y a cuál se va, ubicarlas en el plano general del sistema, saber el color o número de la línea de cada una (solo dos líneas están bautizadas con letras), evaluar los posibles transbordos –de haberlos- y empezar la aventura.
Lo que ocurre conmigo, es que en la estación de Tacubaya, la brújula interior parece averiarse por completo y casi siempre resulto en el andén equivocado.
Estando en la plataforma correcta, evaluó la posibilidad de ir o no ir hacia la “zona exclusiva para mujeres y niños”, esta constituye los dos primeros vagones del metro y la cuidan celosamente los funcionarios en las horas de más tráfico; en horas valle no está en funcionamiento.
Sin embargo, me decido por esperar donde veo menos personas e imploro a El Santo (si, al famoso luchador), que el metro llegué rápido y venga con el suficiente espacio para que todos los que estamos esperándolo podamos subirnos.
Me detengo a ver los anuncios que están pegados en la “cartelera informativa”, se publican los principales eventos culturales de la ciudad, se ofrecen clases de baile, cocina, idiomas, viajes dentro y fuera del país, hasta una que otra oferta laboral o métodos efectivos para adelgazar.
Al mirar hacia el final de la plataforma, medito sobre el llamado ‘Metreo’, una práctica que se realiza principalmente en el último vagón del tren, donde se encuentran miembros de la comunidad gay para conocerse, besarse, coquetear o hasta realizar alguna práctica sexual.
Al último vagón se le conoce como la “Cajita Feliz”, porque se sabe que es el lugar elegido para “ligar” entre chicos del colectivo LGBTTTI, motivo por el cual muchas personas no se suben a él, especialmente en horas de la noche. Toda esta situación, revela un problema de aceptación de las preferencias sexuales y conlleva al debate de sí tal “Putivagón”, como algunos habitantes le llaman, es la representación del respeto por la diversidad sexual, o una especie de gueto que muestra el trasfondo de la discriminación o una práctica que la gente prefiere ignorar para no entrar en la incomodidad que a algunos les pueda generar su existencia.
De repente, se escucha a lo lejos, que el tren está a punto de llegar y me acerco al borde del andén, – eso sí, sin cruzar la línea amarilla para evitar algún accidente-, mientras pienso que ojala mi ubicación coincidiera con la puerta del carro ferroviario, me apuro para quitarme una chaqueta que me sofoca.
Al interior de uno de los vagones, intento ubicarme en el pasillo pues me esperan varias estaciones antes de descender en la estación de Mixcoac. No llevo mucho dentro del vagón, cuando empiezo a sentir que he bajado al mismo infierno, el calor se hace presente ya que los ventiladores no funcionan bien, la cantidad de gente es considerable y los metros bajo tierra impiden que el aire fresco corra. Y es ese calorcito, el “calor de gente” si queremos llamarlo, el que comienza a dormitarme lentamente, los ojos me pesan y me inundan los deseos de poder dormir. Sin embargo, no he caído en los brazos de Morfeo cuando llegamos a la siguiente estación y se sube una señora con una bocina en su espalda, que me saca del letargo momentáneo.
La señora como quien hace de esa actividad, su vida – y realmente lo es- empieza a caminar por el vagón con un parlante de tamaño considerable conectado a un antiguo Discman, esos que son difíciles de ver hoy, en el cual suena un sin número de inicios de canciones; a veces canciones de salsa, otras de cumbia o música de banda, para todos los gustos hay, no lo dude.
Luego grita: “A solo 10, a solo 10, lleve la música de moda a solo 10”, se acerca a quien le quiera hacer la compra antes de la próxima estación y luego se baja para inmediatamente subirse a otro vagón. Esa es su vida, no sé bien a qué hora empezará o a qué hora terminará, pero se puede ver a muchas personas haciendo lo mismo diariamente sin importar la línea o la hora, pasando de un vagón a otro ofreciendo variados productos que oscilan entre cinco y 20 pesos mexicanos. A ellos se les conoce como ‘vagoneros’.
Aún no ha salido la señora con “caparazón de bocina” del vagón cuando ingresan un señor ofreciendo audífonos y otra señora vendiendo carpetas de plástico para guardar cualquier tipo de documentos. En otras ocasiones, se venden dulces, entre los más populares gomas de mascar y chocolates, a veces ofrecen libros, otras útiles escolares como marcadores, bolígrafos, lápices o herramientas para la casa como destornilladores y tijeras.
Quienes por las razones que fueren hacen de este su lugar de trabajo, tienen que enfrentarse al calor, al ruido, a incomodar a las personas, a no contemplar más paisaje que caras somnolientas y túneles oscuros, a la indiferencia y el desgano.
Pero quienes son más ignorados, son aquellos que no ofrecen un producto como tal, algo material, quienes con los pies descalzos y un vestir sencillo van ofreciendo papelitos de colores que cuentan su procedencia y la historia de su desdichado destino. Dándoles el tiempo a las personas para que los lean, atraviesan el vagón nuevamente recolectando las ‘colaboraciones’ y recogiendo sus papelitos desgastados, arrugados y deshechos por el trajín del cambio de manos.
Algunos de estos personajes son niños solitarios o ancianos encorvados que aunque no comparten un relato de desplazamiento a causa del conflicto armado interno, me recuerdan la realidad colombiana. En sus historias se identifica la falta de apoyo y de recursos para cultivar la ‘milpa’, la dificultad para la atención en salud, las promesas sin cumplir de algún gobierno, la escasez de oportunidades para un trabajo digno; su diario vivir se parece a los de aquí, a los que se escuchan en Transmilenio o en el bus que a veces lleva por mil.
No intento justificar la venta, la compra o la petición de dinero, no sé a ciencia cierta cuántas de las historias sean verdaderas, y cuáles una perfecta trama, solo sé que es innegable que lo que se vive y se ve en el metro, no deja de ser un reflejo de los problemas del país.
Pero no todo es comercio y realidades desgarrantes en el metro, siempre hay una sonrisa de algún niño que juega con su madre, los gestos de amor entre una pareja, alguna curiosidad por la lectura del viajero del lado, una mirada coqueta con alguien que se ha fijado en nosotros, la risa que de pronto nos provoca el cuentero que nos entretiene por alguna moneda o el sentimiento de protesta que logra despertar el voluntario de algún grupo de activistas que intentan, subiéndose al metro y hablando de algún tema de interés nacional, que la gente se indigne y exija un mejor país.
Por fin llego a Mixcoac. Allí me espera un transbordo que me da alegría, pues desde ésta terminal empieza la línea 12 o dorada, la más reciente de todo el sistema, por lo que cuenta con instalaciones y trenes más modernos lo que significa aire fresco. No obstante, también ha sido la línea más polémica por sus cierres.
En fin, realizó el transbordo transitando por los pasillos, subiendo y bajando escaleras, abordó el tren que me llevará a la estación Zapata. Son solo dos estaciones hasta mi destino, así que mi paso por tan cómodo tren no dura mucho.
En realidad, todo el viaje no me llevo sino media hora, un tiempo mucho menor que si lo hubiese hecho en combi, metrobús, taxi o carro particular, una de las ventajas del sistema: la rapidez. Una ventaja, que junto con el bajo costo del boleto al ser subsidiado (aproximadamente 800 pesos colombianos), le gana al calor, al sobrecupo, a la contaminación auditiva y a los transbordos.
Cuando llego a mi destino final, la sed me seca los labios y al salir de la estación me compró una botella de agua en alguno de los tantos negocios que se instalan a las afueras de las paradas más concurridas del metro y se convierten en una especie de lugar de transición enfrentar el ajetreo de la gigantesca ciudad; así, con botella en mano y la garganta fresca empiezo nuevamente a levantar oraciones, pero está vez al Hijo del Santo, para no perderme en los confusos nombres de las calles de “Chilangolandia”, solo espero que mi sentido de orientación despierte.
*Antropóloga, Universidad Nacional de Colombia.
Fuente: El Espectador